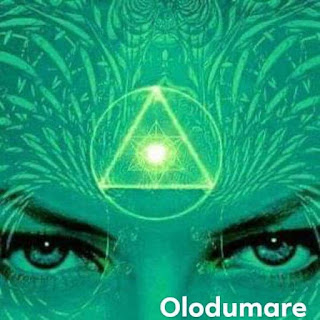La seguridad hecha beneficio: las cárceles privadas en Estados Unidos
Aunque todavía albergan a una parte relativamente baja de la población carcelaria de Estados Unidos, las prisiones privadas han servido el debate sobre quién ha de gestionar y cómo la política penitenciaria.
Ser custodiado por una empresa en vez de por el Estado es solo la punta del iceberg de una cuestión política y social cuyas raíces están bien profundas en la identidad estadounidense.
A finales del siglo XVIII, el filósofo Jeremy Bentham no dudó en entrar al debate que se estaba produciendo en la Política británica sobre la condición de los presos.
No era una discusión muy diferente a las que se han ido produciendo en tiempos recientes; todo giraba en torno a si los penados eran individuos incapaces de vivir en sociedad y había que sacarlos de la circulación encarcelándolos o, por el contrario, si los reos debían tener una segunda oportunidad para reinsertarse en la sociedad una vez hubiesen cumplido su condena.
Sin embargo, la cuestión no era exclusivamente humanista.
El componente económico, cómo no, era fundamental, especialmente para el Estado británico, que veía masificarse las prisiones —con todos los problemas asociados que conlleva— y cómo los gastos empezaban a ser cuantiosos para, a ojos de muchos, mantener a personas que no aportaban a la sociedad.
En este punto, Bentham, padre del utilitarismo, planteó un nuevo modelo carcelario dispuesto a solucionar todos los problemas del sistema penal británico: el panóptico. Arquitectónicamente hablando, el panóptico era una cárcel en la que, desde una torre central, se podía ver las celdas en cualquier dirección y nivel.
Esto, en principio, parece lógico. Sin embargo, la idea del británico iría más allá. La idea de la torre central era no solo tener una visión completa de la prisión, sino que los reos no pudiesen ver a los guardianes de su interior.
Semejante cuestión no era menor, ya que en los presos generaba la sensación de estar permanentemente observados, disuadiéndolos de intentos de fuga, peleas o cualquier otra acción por la que pudiesen ser castigados.
Ahora bien, este método, aunque efectivo, podría no pasar de ser una simple ilusión.
De hecho, con el tiempo, la prisión podría hasta permitirse el lujo de no tener vigilantes, dado que la coerción en los presos no la realizaba la presencia física de guardias, sino la ilusión de la misma.
Qué decir tiene que los costes de tener bastantes menos guardias —atrevido sería decir que ninguno— contratados eran notablemente inferiores a los de una prisión con más empleados y, por la forma de vigilancia, con más problemas.
Así, el debate sobre la economización de las prisiones estaba más que servido.
Aunque el panóptico puro nunca llegó a ser construido, por mucho que Bentham pusiese todo su empeño en ello, la inspiración permeó durante los siglos XIX y XX, no solo arquitectónicamente, sino también a económicamente.
Así, en Estados Unidos el sistema carcelario ha acabado parcialmente privatizado, concediendo la construcción y gestión de algunas prisiones estatales —y recientemente federales— a empresas privadas bajo la creencia de que esta gestión ahorra dinero y problemas a las arcas públicas. Sin embargo, con esta política se han abierto otros frentes y debates.
Empresa privada no equivale a celda privada
La cuestión de los presidios privados en absoluto es nueva.
De hecho, se remonta a los años ochenta, década en la que Ronald Reagan, exponente norteamericano del neoliberalismo, comenzó a permitir la entrada de algunas empresas privadas en la gestión penitenciaria. Bien es cierto que, más que una ola, aquello fue un experimento para ver si la mano invisible también conseguía domar eficientemente a los reclusos estadounidenses. Tres décadas después, la puerta sigue entreabierta.
Los años ochenta fueron para Estados Unidos especialmente prolíficos en cuanto a criminalidad se refiere. La guerra contra las drogas, la omnipresencia de armas de fuego en el país y el endurecimiento de las penas, sin contar con la escasa proporcionalidad de muchas de ellas, motivaron un aumento sin precedentes de la población carcelaria.
La crecida del número de reos, muchos de los cuales pasarían largas temporadas entre rejas, provocó a su vez que para el inicio de los años noventa el gasto en prisiones en Estados Unidos se hubiese cuadruplicado, una cifra inasumible para las arcas del Estado y que irremediablemente abría la puerta a otros modelos de gestión penitenciaria, entre ellos la privatización de las cárceles.
A pesar de la gravedad de la situación, el debate acabó centrado en economizar semejante volumen de presidiarios.
Poco importaban la masificación de las prisiones, la disonancia entre la gravedad del delito y el tiempo que iban a pasar encerrados o la nula apuesta por la reinserción.
En la lógica neoliberal de entonces, la privatización de las prisiones abría dos oportunidades para Estados Unidos: por un lado, se ahorraba dinero al conceder la construcción y explotación a empresas privadas, mientras que por otro lado el sistema penitenciario podía seguir expandiéndose con nuevas cárceles, acabando con la saturación de las prisiones estatales.

A pocos se les escapará que el hecho de recortar los costes en las penitenciarías privadas podía beneficiar a las cuentas públicas, pero no así a los presos, menos aún en un país cuyas cárceles estándar tampoco son sinónimo de calidad.
Así, la privatización y descentralización del sistema carcelario —ya que también se han otorgado poderes carcelarios a los sheriffs locales en algunos estados del país— provocó rápidamente un empeoramiento de la calidad.
Personal penitenciario poco cualificado y mal pagado, instalaciones pobremente vigiladas, galerías comunales y prácticamente nulas oportunidades de reinserción son algunas de las consecuencias de este mundo paralelo privatizado.
Bien es cierto que las prisiones privadas son una minoría dentro del sistema; sin embargo, este negocio no solo se circunscribe a las cárceles para adultos.
Centros de menores o de internamiento de extranjeros también han acabado con este modelo de gestión, lo que da buena cuenta de hasta qué punto se ha permitido la privatización del sistema y de la penetración de las empresas dedicadas a este tipo de negocio.
Juegos de lobby
En el sector de las cárceles estadounidenses dos empresas sobresalen, y se podría decir que actúan como un duopolio. Por número de presos en su haber, GEA Group le saca una ligera ventaja a la segunda empresa en liza, Corrections Corporation of America (CCA).
Entre ambas alojan a más de 135.000 presos en la actualidad, lo que supone la práctica totalidad de la población carcelaria estadounidense bajo techo privado. No es una cuestión menor que dos empresas custodien cerca del 8% de los reclusos actuales del país.
A fin de cuentas, todo es un negocio más, y los presos, la mercancía.
Si a esto le añadimos que las dos empresas copan todo el sector, las prácticas casi monopolísticas están a la orden del día y el poder de negociación de estas corporaciones frente a los poderes públicos es más que notable al no haber en muchos casos una alternativa que no sea GEA o CCA.
Una de las cuestiones más llamativas a la hora de negociar una nueva concesión reside en los compromisos de las autoridades públicas para llenar estos recintos privados.
Una cárcel vacía es una cárcel ruinosa, y las empresas dedicadas a su gestión se aseguran firmemente de que sus celdas siempre vayan a estar llenas o, si no lo están, de que el Estado pague una compensación. Un juego en el que siempre ganan, en definitiva.
Así, no es extraño comprobar cómo las concesiones a la hora de construir o gestionar una nueva prisión llevan añadida una cláusula por la que la autoridad competente se compromete a que una generosa proporción de celdas van a tener inquilinos. Las cifras no son magras y a menudo superan el 90% de ocupación.

Evidentemente, estos acuerdos tremendamente favorables a los intereses empresariales tienen una contrapartida que en teoría beneficia al sistema público, como es el bajo coste.
En principio, las cárceles privadas suelen cobrar por preso cerca de un 35% menos del coste que generan en una instalación pública; en algunas cárceles de Luisiana, CCA recibe por reo y día 34 dólares, mientras que en otros estados consiguen obtener hasta 80.
A pesar de esta disparidad de cifras, CCA obtuvo de media un beneficio en 2015 de 3.300 dólares por cada preso bajo su tutela, lo que les supuso más de 220 millones de dólares de beneficio ese año.
De igual modo, en un país como Estados Unidos, en el que el lobbismo está permitido, el sector carcelario juega como uno más.
La pareja empresarial que domina esta actividad de las penitenciarías invierte enormes cantidades de dinero en influir políticamente, especialmente en los distintos estados del país —su nicho de mercado no está en Washington y sus prisiones federales—, y ni que decir tiene que esos esfuerzos han dado resultado.
La tendencia punitiva, judicialmente hablando, sigue al alza en Estados Unidos.
Las penas son cada vez más duras en muchos estados del país, algo que, además de estar alimentado por el propio sistema socioeconómico estadounidense, tiene a las empresas carcelarias presionando para que ocurra.
El debate ético y también político que suscita esta cuestión no es menor. Desde una perspectiva empresarial, a las empresas de gestión carcelaria les interesa que se cometan delitos, que haya crímenes, o, más que crímenes, criminalidad; les interesa que el sistema judicial sea desproporcionadamente duro y que la reinserción de los presos se quede en utopía para así tener la oportunidad de que vuelvan a ocupar sus celdas.
En definitiva, estas empresas tienen interés en que un objetivo básico de las sociedades avanzadas como es evitar o reducir al mínimo las conductas antisociales no se cumpla. Hasta se pone en entredicho el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado.
Fuera del debate politológico, lo cierto es que la privatización carcelaria guarda en Estados Unidos profundas particularidades. Por ejemplo, actuando a modo de juez, el personal de algunas prisiones puede decidir, previo “juicio”, si un reo ve alargada su estancia por mala conducta o cualquier otra actuación reprobable en la prisión.
Una detallada investigación de la revista estadounidense Mother Jones reveló que en la cárcel de Luisiana en la que se desarrolló el estudio un 96% de los presos acusados de violaciones graves acababan siendo declarados culpables.
Más allá de la perenne arbitrariedad, un preso que pasa más días bajo el techo de la cárcel es más dinero que la empresa recibe por tenerle. La rueda sigue girando.
Y no todo termina aquí. Al habitual componente deshumanizador que sufren las cárceles —llevado al extremo en el experimento de Zimbardo— se le suma la mercantilización que sufren por parte de sus respectivos huéspedes, desde el alargamiento de las penas para cobrar más de las arcas públicas hasta los reos “a la carta”.
En líneas generales, las prisiones privadas alojan a más negros y latinos que las públicas, y de hecho así lo prefieren. ¿La razón?
Son colectivos con una edad media mucho más baja que la de los presos blancos: a menor edad, menos problemas de salud y más rentabilidad del preso al requerir muy poca asistencia sanitaria —huelga decir que estas cárceles evitan en la medida de lo posible alojar reclusos con problemas de salud o enfermedades crónicas—.

Después de semejante catálogo de prestaciones, lo lógico sería preguntarse qué tipo de ventajas genera este sistema como para que siga existiendo. Para el sistema estadounidense, esta forma de gestionar prisiones presenta importantes puntos a su favor.
La primera de ellas es que en los tiempos recientes se ha revelado como la alternativa más rápida al estancamiento de la cuestión penitenciaria en Estados Unidos.
La reforma integral de esta cuestión, que cada día es más alarmante, se ha ido posponiendo —por no decir abandonando—, lo que ha motivado que surjan iniciativas privadas que parchean las flaquezas del sistema.
La segunda tiene que ver con la localización de las prisiones, ya que muchas acaban situadas en zonas rurales, actuando de polo económico local.
En la inmensidad de los Estados Unidos, una cárcel puede suponer para pueblos de tamaño medio una importante fuente de empleo —a pesar de que los salarios no suelen ser cuantiosos—, especialmente para aquellos con un nivel formativo no demasiado elevado.
Para ampliar: Prison Policy Initiative ofrece numerosos informes, gráficos y mapas sobre la situación carcelaria en Estados Unidos
¿Hacia un país de cárceles?
El problema carcelario en Estados Unidos es profundo y dilatado en el tiempo; las prisiones privadas no son sino una consecuencia de un problema que no deja de crecer y que está completamente sobredimensionado para un país con las características políticas, económicas y sociales de EE. UU.
Se puede empezar por la excesiva criminalización del sistema penal del país, pero sería poco riguroso dejarlo en un término medio cuando la disparidad entre las cifras de población y encarcelamiento de personas negras y latinas es abismalmente superior a la de personas de raza blanca. En estacriminalización no ya judicial, sino social, reside buena parte de la problemática del país.
Y se puede seguir tirando del hilo. En buena medida, la desigualdad de recursos y oportunidadesaboca a estos perfiles raciales a tener más o menos probabilidad de acabar pasando una temporada entre rejas. No debería resultar novedoso decir que con menos recursos económicos el abanico de oportunidades se reduce, incluyendo las educativas, un componente fundamental para alejar la cárcel del futuro.
Estructuralmente, la propia concepción de país que se tiene en Estados Unidos ahonda todavía más en esta brecha interracial. La legalidad y fácil disponibilidad de armas facilita la comisión de delitos, más todavía con violencia.
De igual manera, enmarcar mentalmente el paso por prisión como algo estanco, como un simple castigo que se cumple, no permite que se comprenda adecuadamente qué es lo que lleva a una persona a acabar reclusa y qué es lo que va a ser de esa persona una vez salga. Entender que el reo es algo más que un asunto policial o criminal y tiene mucho de social y económico.
Un sistema que promueve la violencia y el crimen y que no apuesta por la reinserción es un sistema destinado a perpetuar sus vicios hasta el infinito, con fatídicos resultados para el país que lo albergue. Estados Unidos tiene una tarea titánica por delante y los deberes se le apilan desde hace mucho tiempo. Quizá todo se entiende mejor al ver que hasta las prisiones tienen su propio blues.