Francia y Europa han respirado con la victoria de Macron.
La verdad es que no ha constituido una sorpresa. Una vez que con quien tenía que enfrentarse en la segunda vuelta era con Le Pen, la victoria estaba cantada.
En realidad el triunfo no fue tal o, al menos, no fue tan completo como podían dar a entender los resultados, ya que bastantes de los votos obtenidos por el ex ministro de Economía no eran a su favor, sino en contra de Le Pen. Muchos votaron con la nariz tapada.
El combate se había decidido realmente en la primera vuelta, cuyos resultados son los que pueden ser significativos y de donde debemos extraer las conclusiones.
En primer lugar, fue palpable el fraccionamiento del espacio electoral como consecuencia del hundimiento de los partidos tradicionales.
En esta ocasión Francia no se ha distinguido de lo ocurrido en otros muchos países europeos, en especial en los del Sur, donde los gobiernos han sido cómplices de la política económica impuesta desde Bruselas y han originado tantas víctimas.
En segundo lugar, esa misma aversión a la política oficial ha llevado a que casi el 50% de la población haya votado a partidos euroescépticos (Frente Nacional y Frente de izquierdas); y si a sus votos añadimos los obtenidos por el Partido socialista de Hamon, que corresponden a la línea más izquierdista de esta formación política y cuyos diputados habían venido manteniendo una postura crítica con la política instrumentada por Hollande, resulta evidente que Macron se va a encontrar enfrente a gran parte de la sociedad a la hora de aplicar su programa.
Lo cierto es que su programa no tiene nada de novedad y solo por la desconfianza que se ha extendido en todas las latitudes acerca de los partidos tradicionales ha podido alzarse con la victoria. Macron no es novel en política, ha sido ministro de Economía de Hollande.
Su mercancía es de sobra conocida, también una y otra vez fracasada, y otros antes que él han querido ponerlo en práctica. Su frase más repetida es “lo mejor del liberalismo y lo mejor de la socialdemocracia”. Socialiberalismo o tercera vía: Tony Blair, Schröder, Felipe González…. En fin, son las mismas recetas que han dado al traste con la socialdemocracia europea.
El programa que defiende es un híbrido, un mestizaje difícil de ensamblar. No se pueden instrumentar medidas contradictorias que solo encajan sobre el papel, pero que resultarán imposibles en la práctica.
Comienza por el primer objetivo de todo neoliberalismo, la reforma del mercado laboral, y continúa con la reducción de la carga fiscal en la línea más conservadora, rebaja de los impuestos directos, en especial el de sociedades, o las cotizaciones sociales, y eliminación del impuesto de patrimonio para la inversión financiera.
Pero, junto a ello, se apunta a la línea populista prometiendo sin demasiada concreción un aumento en los gastos sociales, que él sabe que no va a poder cumplir si de verdad quiere bajar impuestos y observar, tal como ha prometido, las exigencias de Bruselas en materia de déficit público.
El programa no podía omitir la promesa de reducir la Administración y el sector público, objetivo siempre presente en los planes de todos los gobiernos conservadores y de donde esperan obtener los recursos para financiar la bajada de impuestos.
Bien es verdad que no es tan fácil reducir el sector público sin afectar negativamente a los servicios, y mucho menos aún que se traduzca en una disminución del gasto público, ya que lo que quizás se ahorre en el capítulo de personal se termina gastando con creces en las partidas de contratación de servicios y asistencias externas.
En esa línea de intentar casar los contrarios, Macron proyecta también medidas que tienen cierto tufo keynesiano.
Solo cierto tufo porque, si bien promete aumentar la inversión pública en 50.000 millones de euros, aspira a hacerlo reduciendo al mismo tiempo el déficit, lo que implica que, de conseguirlo, los recursos tendrán que salir de otras partidas, bien de gastos bien de ingresos, con lo que el efecto expansionista no está nada claro y abre un enorme interrogante sobre la esperanza que mantiene de que esta medida sirva para reactivar la economía.
Lo que es seguro, sin embargo, es que su solo enunciado habrá hecho las delicias de las grandes constructoras.
Berlín, Bruselas y casi todos los gobiernos de los países europeos han respirado ante el triunfo de Macron, por improbable que fuera la victoria de Le Pen, ya que con bastante seguridad hubiera significado la muerte de la Unión Monetaria.
Pero harían mal en creer que los problemas han desaparecido.
En Francia y en otros muchos de los países miembros el euroescepticismo y la contestación frente a la política impuesta estos años por Berlín y Bruselas continúan aumentando.
Y si el triunfo de Macron aleja por el momento el cataclismo, es solo por el momento, y la tensión y los nubarrones permanecen sobre la Unión Europea.
Si bien es verdad que el discurso de Macron, al mantenerse en la ortodoxia, puede tener mucho de tranquilizador para Berlín y las autoridades europeas, su pretensión de avanzar en Europa hacia una unión más efectiva de transferencias y de mutualización de riesgos genera sarpullidos en Alemania, y ha forzado las reacciones negativas tanto de Merkel como de algunos de sus ministros.
Macron tiene claro que va a tener una fuerte oposición si quiere acometer las reformas que le exigen desde Bruselas y que han llevado a Hollande, con solo insinuarlas y si acaso acometer alguna de ellas de manera incipiente, a las cotas más bajas de popularidad.
Por ello señala como contrapartida un cambio sustancial en la política europea: creación de eurobonos, incrementar de forma significativa el presupuesto comunitario, reformar el Pacto de Estabilidad y lo que sin duda constituye la piedra de toque, una reducción del superávit exterior alemán.
Ni que decir tiene que todas ella son tabú para Merkel y su Gobierno y, lo que es más importante, para la propia sociedad alemana.
Macron, en su intento de fusionar los contrarios, no parece darse cuenta de que todas estas medidas son otros tantos disparos a la línea de flotación de la Unión Monetaria tal como está diseñada y constituida, y Alemania no estará nunca dispuesta a la transferencia de recursos y a la mutualización de riesgos, necesarias para que una zona monetaria funcione.
Muchos comentaristas afirman que Merkel y el Gobierno alemán no admitirán el menor avance por este camino antes de las elecciones de septiembre, pero es de suponer que después tampoco, a no ser que el resto de países, principalmente Francia, Italia y España se alíen para imponérselos, lo que hasta ahora no ha ocurrido; y ello significaría tal vez el fin de la Eurozona, ya que Alemania se apunta a los réditos, pero en ningún caso está dispuesta a soportar los costes de ser hegemónica en la Unión Monetaria.
El origen del euro es un tanto pintoresco. Increíblemente, surge como contrapartida a la reunificación alemana.
La consideración de que la nueva Alemania era demasiado grande, desequilibraba la Unión Europea y constituía una amenaza para los intereses del resto de los países, sobre todo para Francia, llevó a Mitterrand a exigir a Helmut Kohl (¡oh, paradoja!) la desaparición del marco y el nacimiento de la moneda europea, en la creencia de que así Alemania tendría las manos atadas.
El canciller alemán accedió de mala gana, pero introduciendo tal cúmulo de condiciones que se dio a luz a un engendro.
La perspicacia del presidente francés y de Jacques Delors, que presidia la Comisión, y de algún acólito como Felipe González, pasará como paradigma a los libros de texto porque, si lo que pretendían era controlar a Alemania, el resultado ha sido justo el contrario, es el país germánico el que está controlando al resto de los países miembros.
Los tratados le dan tales armas que su voluntad es ley en toda la Eurozona; y no parece que esté dispuesta a renunciar a sus privilegios. No es demasiado arriesgado pronosticar que Macron fracasará, tal como fracasó Hollande, entre otros.
El blog de Juan Francisco Martín Seco en Republica.com
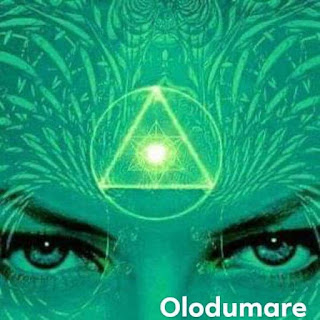

No hay comentarios:
Publicar un comentario
No se admiten comentarios con datos personales como teléfonos, direcciones o publicidad encubierta